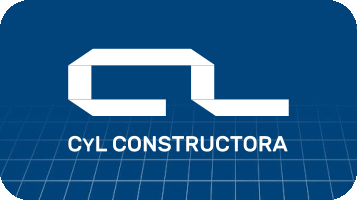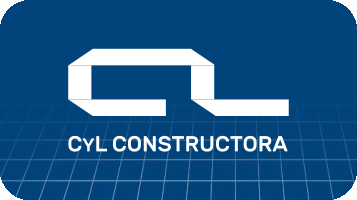Una muestra recupera las prácticas minero metalúrgicas de la puna jujeña desde la época prehispánica hasta la actualidad



El grupo de investigación del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES, CONICET-UNT), dirigido por el investigador del CONICET Carlos Angiorama, participó del diseño y la apertura de una muestra sobre la historia de las prácticas minero-metalúrgicas en la puna jujeña. El proyecto se inauguró en el recientemente creado Centro de Interpretación Arqueológica Santo Domingo (CIASD), un espacio de memoria, identidad y encuentro para la región gestado entre la Comunidad Aborigen Santo Domingo, la Dirección Provincial de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Jujuy, la empresa SSR Mining, y el Grupo de Arqueología y Etnohistoria de la Puna Norte (GAEPuNo), conformado por especialistas del ISES y del Instituto de Arqueología y Museo (UNT).
La iniciativa se gestó en 2020, a partir de que la comunidad local convocara al GAEPuNo, cuyos integrantes investigan la arqueología de la puna jujeña desde 2004, a diseñar el guion museológico y el proyecto museográfico del centro. Desde entonces, y aún en plena pandemia de COVID-19, avanzaron de manera articulada en la definición de los contenidos y con las obras de construcción del CIASD. Con la preservación del patrimonio cultural como eje transversal, la comunidad de Santo Domingo definió tres líneas de trabajo para revalorizar y difundir su historia: la primera, centrada en las prácticas productivas y los modos tradicionales de elaborar productos en la puna jujeña; la segunda, sobre las formas de construir y habitar el paisaje en esta microrregión; y la tercera y última, en torno a recuperar las prácticas minero-metalúrgicas, tanto en la puna como en Santo Domingo.
“A partir de mis investigaciones en La Quebrada de Humahuaca, propusimos que los minerales que se utilizaban para la fabricación de objetos metálicos en la Quebrada de Humahuaca durante tiempos prehispánicos habrían provenido de la puna de Jujuy -cuenta Angiorama-. Entonces iniciamos un proyecto en el sur de Pozuelos destinado a observar si había evidencias de minería prehispánica y colonial”.
En esa región identificada por el equipo liderado por Angiorama, integrado por una docena de investigadores de diversas disciplinas, había yacimientos de oro, plata, estaño y cobre, cuatro de los metales más utilizados en tiempos prehispánicos en el noroeste argentino. El primer recorte temporal realizado por los investigadores fue desde el período tardío-incaico, o sea el año 900, hasta la llegada de los primeros españoles en 1536. Pero luego fueron ampliando el rango temporal estudiado, hasta llegar al período republicano inicial, es decir, el siglo diecinueve. “A partir de las prospecciones intensivas que hicimos al sur de Pozuelos, registramos más de 300 sitios arqueológicos no publicados”, cuenta Angiorama.
“En el año 2010, incorporamos también como área de estudio la cuenca del río Santa Catalina, un poco más al norte, en de la puna jujeña, y ahí aplicamos una estrategia diferente. Prospectamos lugares que aparecían en la documentación histórica como centros mineros del siglo XVII, sobre todo con la expectativa de relevar la minería colonial del lugar y, si había existido, la minería prehispánica también. Luego de estas grandes campañas de prospección, empezamos a hacer excavaciones arqueológicas en lugares seleccionados y a fechar y hacer análisis de laboratorio, lo nos permitió ampliar la información relevada desde superficie”, cuenta el científico.
En esa superficie, pudieron comprobar que desde el siglo X, antes de los incas, hasta el siglo XIX ya hubo explotaciones mineras, de oro y plata principalmente, que dieron lugar a pueblos mineros coloniales en toda la región hasta que desde el siglo XIX en adelante, se constituyeron empresas mineras que intentaron explotar, sobre todo el oro, con una escala más industrial en toda la región. Toda esta información está volcada a través de infografías con materiales inéditos, recursos digitales interactivos y multimediales, propuestas táctiles y reproducciones que invitan a vivir experiencias multisensoriales, en las salas de exposición del CIASD, donde están expuestos los tres ejes temáticos definidos por la comunidad, entre ellos, la investigación sobre la historia de la minería y la metalúrgica en la región.
Con este proyecto se busca fortalecer la vida comunitaria de Santo Domingo, tanto en la preservación de su memoria como en lo que respecta al impulso de los proyectos culturales y económicos locales. Los guiones museológico y museográfico realizados por los investigadores del CONICET fueron pensados con una perspectiva inclusiva y accesible. Cabe destacar que el GAEPuNo está integrado por los investigadores Carlos Angiorama, Florencia Becerra, Alfredo Calisaya, Agustín Cebe, Valeria Franco Salvi, Marco Giusta, Mirella Lauricella, Josefina Pérez Pieroni, Silvina Rodríguez Curletto, Lucrecia Torres Vega.
Una experiencia similar en Salta
De manera semejante a la experiencia en la Puna de Jujuy, en la comunidad de Cobres, en Salta, también se inauguró recientemente un Museo de Minería y Metalurgia Precolombinas. El proyecto, liderado por el científico del CONICET Pablo Cruz, de la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades (UE-CISOR), surgió a partir de que la Comunidad Aborigen de Cobres lo contactara en 2016 con el fin de recuperar y poner en valor la historia y patrimonio minero metalúrgico de la localidad, que estaba totalmente olvidado. En 2017 comenzaron a trabajar con la comunidad con el horizonte de crear a futuro un museo de sitio. “Ambos museos comunales son complementarios –señala Cruz-, el de Cobres, como su nombre lo indica, está asociado con la antigua producción de cobres y bronces, y el de Santo Domingo, con la producción de plata”.
Desde un comienzo, la Comunidad Aborigen Atacama de Cobres participó en todas las etapas de la investigación y puesta en valor, desde la planificación de las actividades a realizar, hasta su ejecución. El proyecto de investigación se desarrolló de manera dialógica con los miembros de la comunidad (adultos, ancianos, jóvenes y niños), siendo el proyecto mismo un marco mancomunador y de cohesión social. ¿Por qué fue importante para la comunidad Atacama recuperar la historia local y poner en valor este patrimonio? “La historia minera y metalúrgica de la ´Mina de Cobres´ es una parte muy importante del pasado e identidad de la comunidad que habita actualmente de la localidad, aun cuando ese pasado había caído prácticamente en el olvido. El pueblo de Cobres se encuentra en la misma mina, las antiguas explotaciones mineras son omnipresentes en el paisaje”, dice el científico.
El estudio de la minería y la metalurgia precolombina en la Puna salteña en tiempos antiguos, puso en evidencia, según indica el investigador, el desarrollo de metalurgia en Cobres desde la época prehispánica, distinguiéndose dos principales fases productivas. Una durante el Periodo Tardío (siglos XIV y XV) y otra durante el Periodo Colonial, durante el siglo XVIII. “Ambas fases productivas sorprenden por el nivel de sofisticación de la metalurgia”, dice Cruz. “En cuanto a la metalurgia prehispánica, se destacan los restos de grandes hornos de cuba, los cuales funcionaron gracias a los fuertes vientos de la puna. Por el lado de la metalurgia colonial, se encuentran los numerosos moldes de campanas y otros objetos propios del ámbito eclesiástico”.
Para reconstruir los conocimientos sobre técnicas mineras y metalúrgicas utilizadas por las comunidades originarias, el científico trabajó en tres ejes de investigación que permitieron comprender las distintas tecnologías puestas en obra en Cobres, tanto en lo que refiere a la época prehispánica, como durante el Periodo Colonial. Por un lado, el estudio arqueológico de antiguas minas e instalaciones metalúrgicas. Por otro lado, el estudio de los materiales y los análisis arqueométricos, que permitieron definir aspectos funcionales y composicionales de los dispositivos de fundición y de los materiales procesados en los mismos. Finalmente, la experimentación en modelos a escala de los distintos hornos y dispositivos de fundición puestos en obra en Cobres fue un aspecto fundamental de la investigación, permitiendo comprender mejor el funcionamiento de los mismos, así como las distintas cadenas operatorias.
Fuente: Conicet