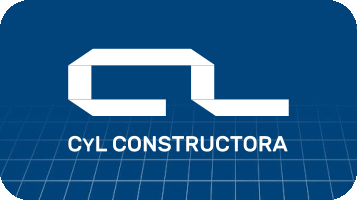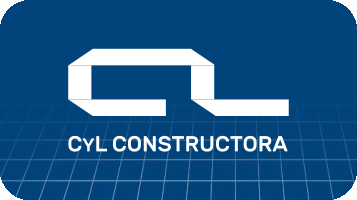Un viejo Sáhara en la historia geológica de Salta



Por Ricardo Alonso
La historia geológica de Salta depara grandes sorpresas cuando se analizan sus rocas y los ambientes en que se formaron.
Las mutaciones, transformaciones y metamorfosis de océanos que se transmutaron en montañas, o desiertos y glaciares que intercambiaron sus roles, selvas que aparecieron y desaparecieron al ritmo de los climas, o por la elevación de las cadenas andinas, entre cientos de fenómenos parecidos, han quedado guardados en el tesoro de las formaciones rocosas y hablan su idioma a los que quieran escucharlo.
Las rocas hablan en un lenguaje único, pero los hombres que las interpretan realizan lecturas disímiles de acuerdo con su formación, experiencia y el uso de las nuevas tecnologías.
Detectives del pasado
Lo ideal es ir al campo, mirar, tocar y escrudiñar las rocas confiando solamente en lo que ven los propios ojos. Las personas que observan y estudian pasan, las rocas quedan y permanecen. Al menos en la escala humana. No en los largos tiempos geológicos en donde solo retazos de los mundos antiguos se preservan para solaz de los estudiosos.
El geólogo se convierte así en un detective del pasado en la coordenada de espacio y tiempo en que le tocó actuar.
El norte argentino preserva rocas de los últimos 600 millones de años. Aunque se han encontrado cristales de zircón que tienen casi 3.500 millones de años de antigüedad. Unos mil millones de años más jóvenes que la propia edad del planeta Tierra. Gran parte de la historia geológica de Salta transcurrió en los fondos oceánicos o en grandes plataformas marinas. Ello desde tiempos remotos en que los supercontinentes y los superocéanos se ensamblaron y se desmembraron hasta alcanzar el último de ellos: Pangea. En este, quedaríamos incluidos como parte de esa gran masa a la que se llamó Gondwana y del océano que la rodeaba. En su navegación por el globo, aquel proto-continente pasó por latitudes tropicales y por latitudes polares, se cubrió de selvas o de casquetes glaciares, vio pasar la vida desde elementales gusanos, ínfimos invertebrados, la aparición de las plantas, el surgimiento de los peces, anfibios y reptiles, el reinado de los dinosaurios, las aves, los mamíferos, los omnipresentes insectos y de todos ellos fue quedando un registro en las rocas.
Faunas y floras aparecieron y desaparecieron, se reemplazaron por otras más nuevas, hubo grandes y violentas extinciones o su adaptación a las nuevas realidades. Se han encontrado fósiles marinos en las cumbres de muchas de nuestras montañas. Y eso no significa que el mar haya llegado hasta esas alturas, sino que los fondos oceánicos se elevaron por las grandes fuerzas tectónicas que deformaron la corteza. Los climas desaparecen, pero en las rocas quedan los registros paleo climáticos en forma de carbones, evaporitas, paleosuelos, arrecifes coralinos, bauxitas, dunas, glaciaritas y un largo etcétera de evidencias de los climas que se sucedieron.
Los depósitos de arenas que representan a los desiertos se conocen en forma generalizada como eolianitas y loessitas, para hacer referencia a Eolos el dios del viento y a loess, ese polvo fino que ha formado regiones enteras en China o gran parte de nuestras íntimas pampa y chaco.
Calentamiento global
En la historia geológica de Salta hubo varios momentos de expansión de los desiertos y como recuerdos de ellos han quedado campos de dunas fósiles. La idea de este artículo es referir que pasó en nuestra región entre 17 y 14 millones de años atrás, cuando el planeta Tierra tuvo un calentamiento global que se ha dado en llamar el "Óptimo Climático del Mioceno" (MCO).
Este es uno de los eventos de calentamiento prolongado más recientes de la Tierra, que sirve como análogo al cambio climático. íDuró tres millones de años! Para entonces los desiertos avanzaron y formaron un "mar de arenas" representados por dunas que cubrieron la región desde la Puna hasta el Chaco en sentido transversal y por más de 1.000 km de norte a sur.
Téngase presente que la región chaqueña o antepaís andino llegaba hasta el borde de la Puna. Luego se rompería a medida que los bloques andinos se fracturaban y se desplazaban hacia oriente.
Aquel desierto del Mioceno lucía como un Sáhara, palabra que etimológicamente equivale a desierto y por ello resulta una redundancia decir desierto de Sáhara. Un pequeño Sáhara si lo comparamos con el verdadero, el que cubre casi la mitad norte del continente africano y ejemplo emblemático mundial de desierto si los hay.
Lo cierto es que la región del norte argentino pasó por una etapa de desierto en aquella época, unos 15 millones de años atrás. Basta recorrer la geografía de nuestras montañas para encontrarse con capas rojas o anaranjadas que son viejas dunas fósiles. Dunas formadas por arenas de cuarzo, mayormente de grano fino, teñidas por óxido férrico, con buena selección de los granos y mostrando estratificaciones entrecruzadas y otras evidencias que indican la dirección de los antiguos vientos.
Los llamados "paisajes marcianos" de la Puna, especialmente en la región de Tolar Grande, las laderas orientales del cerro Macón, Los Colorados al oeste del salar de Pocitos, todos paisajes ultra fotografiados se incluyen en la Formación Vizcacheras donde abundan las dunas fósiles.
Aunque tal vez más emblemático sean los cerros de Seclantás, en la Quebrada Montenieva y las famosas Cuevas de Acsibi, donde esas viejas dunas destacan por su color rojo naranja y los paisajes que forman, al punto de constituir sitios de interés geológico o geositios. También se han encontrado esas dunas fósiles en el Valle del Tonco, Parque Nacional Los Cardones y en la Cuesta del Obispo. Asimismo, se encuentran capas con dunas fósiles en la ruta 69, camino a Cafayate, entre Talapampa y Alemanía, así como en la entrada al embalse de Cabra Corral cerca de El Préstamo.
Lumbreras y El Chamical
En cada región reciben un nombre diferente a nivel de formaciones geológicas pero en general son todas arenas rojas depositadas en ese lapso entre más o menos los 17 y los 14 millones de años atrás. Un lugar fácil de visitar se encuentra en el interior de la Sierra de Mojotoro dentro de la ruta güemesiana.
Precisamente unos kilómetros antes de llegar a El Chamical, donde recibió sepultura el General Martín Miguel de Güemes, se encuentran a orillas del camino, en la ruta 48, unas capas rojas muy notables por su color y disposición. Esas capas rojas están formadas por arenas de dunas fósiles de la Formación Río Seco y a veces se observan vacas o caballos lamiendo las sales de la superficie.
Lo interesante de las dunas fósiles de El Chamical es que al parecer entre ellas se formaron pequeños cuerpos de agua, donde se acumuló el polvo finísimo del desierto para dar unos lentes de arcillas puras. Se trata de unas arcillas color chocolate, muy palatales, que se rompen en terrones con superficies lisas y de fractura concoidea. Difícil encontrar arcillas con tal grado de pureza y que al rayarlas con la uña tienen raya brillante.
Otro de los ejemplos que resultan espectaculares se encuentra a orillas de la RN 34 cerca del cruce de Lumbreras. Allí aparecen dunas fósiles naranjas de la Formación Río Seco que deslumbran por su color y la naturaleza de las arenas que las componen. Constituye un sitio de interés geológico que merece ser considerado. Precisamente hacia el interior de la sierra de Lumbreras se encuentran grandes espesores escondidos de estas dunas fósiles y especialmente en el arroyo Río Seco que da el nombre a la formación geológica. Lo interesante es que cubriendo la formación de las dunas fósiles se encuentran las capas rojas con niveles verdes y abundante yeso de la Formación Anta, la que contiene el último ingreso del mar al interior de América del Sur. Esa ingresión marina ocurrió entre 12 y 14 millones de años atrás. Imaginemos por un instante como ese desierto de dunas rojas fue lentamente cubierto por el mar o por lagos y otros ambientes lacustres y palustres donde se depositaron las capas de arcillas verdes, abundante yeso y alabastro, y en donde se encontraron microfósiles marinos conocidos como foraminíferos.
O sea, la metamorfosis del paisaje, con desiertos de dunas de arenas rojas del "Óptimo Climático Mioceno" que fueron cubiertas por llanuras de fangos y lagos e incluso esa curiosa penetración del Atlántico conocida como la Ingresión Marina Paranaense. Ingresión que dimos a conocer hace 30 años en un artículo con el Dr. Víctor Ramos publicado en la revista geológica de la Universidad Nacional de Jujuy. Muchos investigadores han puesto la lupa en estos fenómenos.
En enero de 2025 un grupo de científicos de las universidades de Arizona, Oklahoma, Connecticut, Wyoming y Toronto, publicaron un trabajo sobre el tema, encabezado por Sarah W. M. George y con el acompañamiento de los doctores Barbara Carrapa, Peter DeCelles, G. Jepson, H. Nadoya, C. Tabor, C.J. Howlett, C.B. Ronemus, M.T. Clementzy y L. Schoenbohm en la revista "Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology", con abundante información y edades radimétricas precisas de las formaciones eólicas del noroeste argentino. Esta valiosa información se suma a numerosos trabajos de autores argentinos y extranjeros que intentan develar el pasado geológico y climático de la región. El presente es la clave del pasado y viceversa.
Fuente: El Tribuno